Ayer fue un domingo de ensueño. Dormimos hasta tarde, desayunamos tostadas viendo nevar, nos volvimos a acostar, vimos con Male la última película de Tim Burton, salimos a tomar unos mates con amigos a lo del Dicky Powell (seguía nevando), y cenamos perros calientes con papas fritas. Todo redondo, porque encima me tocaba descanso.
Hoy amanecimos con todo cubierto de nieve más la helada. Bajar a Male hasta el colegio ya fue toda una odisea. Sin siquiera pensarlo, me puse las calzas, me abrigué a mi poco ortodoxo estilo, y salí a pedalear en la nieve. El hielo crugía debajo de las cubiertas de la bici. Lamenté no tener cadena líquida. Encaré hacia el Lolog por una ruta cubierta de blanco. El aire congelado no me molestó. Un cielo gris que por momentos se abría dejaba entrever un amanecer apacible, con esa quietud que tiene el invierno. Me gustó estar pedaleando, tan temprano y con tanto frío. Cuando encaré la recta que lleva al lago el cielo se ennegreció y comenzó una pequeña nevadita. Le di duro hasta llegar al puente que cruza el Quilquihue, en donde la nevada era aún más intensa. Habían pasado apenas 27 minutos. Pegué la vuelta y la bajada se me hizo divertida, mientras observaba las montañas nevadas y el cielo que aclaraba a cada metro. Pensé que en una semana no voy a estar aquí, entre la nieve y las montañas, arriba de la bicicleta, sino en pleno centro de Buenos Aires. Y tengo ganas. De muy temprana edad aprendí a querer a Buenos Aires, ciudad de la que me enamoré al observarla con ojos de extranjero (los de Adriana). Se me ocurrió que la vuelta estaba siendo demasiado corta. ¿Para dónde iba a enfilar si ya estaba de regreso? Y cuando pasé por la entrada de la Rosales, encaré hacia la laguna. Ni bien crucé la tranquera me di cuenta que no sería un trayecto fácil. El camino estaba cubierto de nieve, sin ninguna huella. Nadie había pasado por allí. Pedaleando en nieve cada vez más profunda me pareció divertida la idea de despedirme de un lugar al que quiero tanto. La cosa se puso pesada y agreste. La falta de huella le daba al lugar un aspecto tanto más salvaje, virgen, solitario. Me entretuve mirando las huellas de animales registradas en la nieve. Supuse liebres, conejos, adiviné un zorro y hasta creí interpretar un ciervo (¿tienen tres dedos?). Fue entonces cuando las vi. Unas hullas grandes y profundas llamaron mi atención. En lo primero que pensé fue en un oso. Deseché la idea porque, según creo, en estas zona no hay osos. Un puma, o algún felino grande similar, sin dudas. La idea no me agradó. Seguí pedaleando por un camino que cada vez acumulaba más nieve. Lamenté no tener una cámara de fotos, porque el bosque me estaba hipnotizando. Me sentí solo. Estaba solo. Y me dio temor. Un puma rondaba la zona y yo estaba allí, vestidito de ciclista, esperando para ser su presa. Empecé a diseñar estrategias de fuga. A esta altura la nieve era profunda y yo hacía un gran esfuerzo para avanzar. No podría conseguir jamás la velocidad necesaria para huir a la carrera. Empezó a nevar de vuelta. Una parte de mí quería llegar hasta la laguna, otra insistía en pegar la vuelta. Pedalear en nieve se parece, creo, a pedalear en arena, sólo que más resbaladiza. Abrir la huella no dejaba de ser interesante, pero empecé a cansarme. Y entonces llegó la señal que estaba esperando. En medio del camino, un manchón de sangre, con gotas salpicadas furiosamente. Observar la sangre roja en la nieve me puso tenso. Bajé de la bici, observé las huellas e imaginé la escena: el animal de presa habría alcanzado su víctima, que ya no correteará más por estos bosques. Los pies se me congelaron. Necesitaba ir al baño por lo que me arrime a una de las orillas del camino. Mientras veía derretirse la nieve me acordé de las palabras dichas por un anciano desconocido en las montañas venezolanas. Estabamos con Adri y una amiga pasando unos días en un concuco en Choroní. Habíamos bajado a una fiesta religiosa en un caserío cercano y luego de ciertos bailes y varios miches teníamos que subir en la oscuridad hasta la casa de bareque de nuestra amiga. Fue entonces cuando el anciano nos dijo: "Si van a subir a esta hora, tengan cuidado con los tigres. Ellos huelen el orín de las mujeres embarazadas y las acechan hasta arrancarles al niño de su vientre". Adri casi se pone a llorar, pero no nos quedaba otra que subir por la montaña. No fue el baño en el resto de nuestra estadía. Y allí estaba yo, dejando mi olor en la nieve, dándole pistas a un animal cebado por la sangre y seguramente hambriento. Es cierto que no estoy embarazado, pero eso no evitó imaginar mi cuerpo desgarrado en la nieve, más roja de lo que ahora estaba. Me subí a la bici, lamenté la suerte de aquella liebre y comencé mi regreso. De la Laguna me despediría otro día. ¡Qué lugar! Pedalié furiosamente por el camino nevado y agradecí estar de regreso en la civilización. La nevada persistente me acompañó hasta llegar a casa. Entender que en cualquier momento podemos ser devorados por un animal más grande hizo que recuperara cierto instinto que seguramente no me va venir mal para la carrera. Huir para sobrevivir hace que bajemos cualquier cronómetro.
Distancia: unos 2o kiómetros
Tiempo: 1h 20m.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


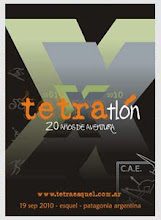

No quedan dudas. ME CONVENCÍ DEFINITIVAMENTE. "HAY QUE CORRER EL TETRA". Aunque más no fuere los últimos 100 metrod. Invito a todos los del "asado" a acompañar a los VALIENTES, al menos en los 100 o los metros que permita el diseño de la ruta de llegada, y después... a festejar !!!
ResponderEliminar¡Qué grande Jose! Ponete a entrenar, porque en los últimos 100 mts. voy a tener que darle con todo, ya que por ahí andará el archi con sus últimos cartuchos...
ResponderEliminarSerá un honor compartir esos últimos metros con mi padre... ¡te espero!
UFF transpire en este relato,que nervios,que suspenso.Que buen relator!!!!! no seria mejor RELATARLO en vez de correrlo el Tetra???? digo....
ResponderEliminar